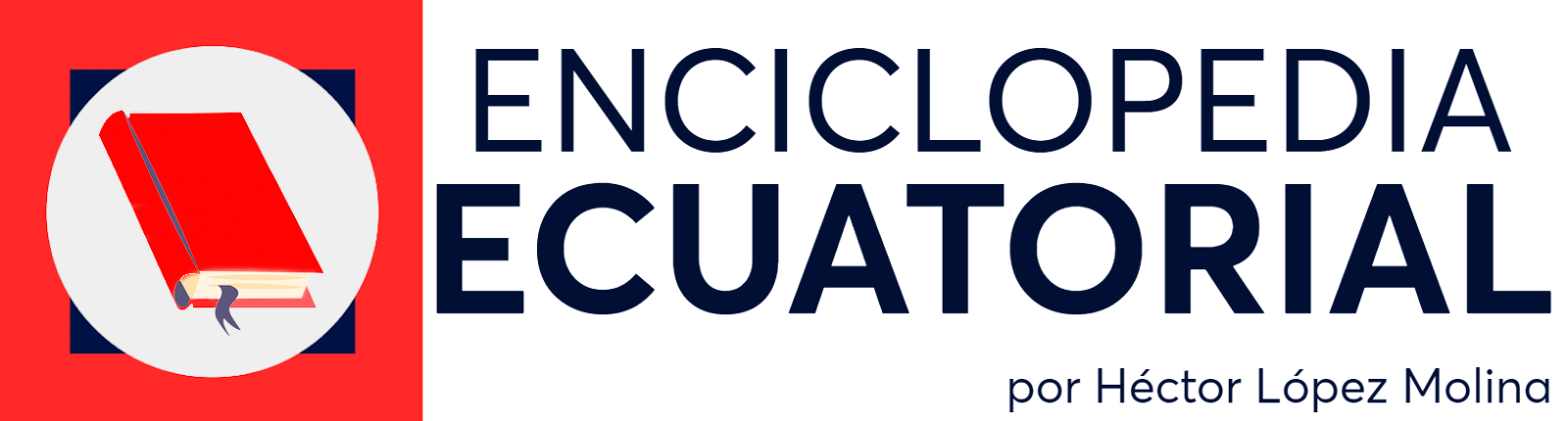Montuvios
Los montuvios son un grupo culturalmente homogéneo y étnicamente variado de la Costa interior ecuatoriana, cuya presencia se distribuye principalmente entre las provincias de Los Ríos, Manabí y el norte de Guayas. Su cotidianidad y expresiones identitarias se construyeron alrededor de la vida rural y las actividades campesinas como la agricultura y la ganadería, así como a los aportes de ciertos grupos de migrantes europeos que llegaron a áreas puntuales y se mestizaron con los locales.
Su nombre proviene de las zonas con pequeñas elevaciones montañosas y cuencas fluviales en las que habitan mayoritariamente (montuvio = montus+fluvius), y existen dos formas de escribir la palabra, ya sea con "v" o con "b", y aunque la original es la primera, ambas son aceptadas por la Academia. La misma fue utilizada por primera vez en la novela "Los Sangurimas" de José de la Cuadra (1934), como un recurso para llamar de manera colectiva a los campesinos y vaqueros del Litoral ecuatoriano, alrededor de cuya cultura se desarrollaba la historia del libro.
Según el Censo de 2022 constituyen el 7,7% de la población ecuatoriana actual, es decir que algo más de 1.3 millones de personas se identifican como montuvias. La mayor parte son étnicamente mestizas, mezcla de los indígenas chonos o manteños y españoles durante la época virreinal, aunque algunas migraciones italianas y alemanas en el siglo XX también ha generado un mestizaje particular en zonas puntuales como el interior norte de Manabí. Así mismo, la migración de individuos de la Sierra hacia las plantaciones de cacao, producida a finales del siglo XIX, generó un mestizaje con etnias indígenas de la región andina. Sin embargo, también existe un importante componente predominantemente indígena chono y manteño, que no suele ser visibilizado por la negación étnica que predomina en algunas regiones de la Costa hacia este tipo de ascendencia. Finalmente, un porcentaje igualmente interesante es o posee mezcla con los afroecuatorianos, principalmente de Esmeraldas, lo que vuelve a los montuvios difíciles de encasillar en cuanto a su etnia.
En base a lo expuesto anteriormente, los montuvios son un grupo sobre todo cultural, que permite una variada autoidentificación y que es exclusivo del Ecuador, cuyas expresiones, si bien tienen ciertas similitudes con, por ejemplo, los chagras de la Sierra, los llaneros de Venezuela, o los vaqueros de otros puntos del continente americano, han construido una serie de rasgos característicos propios que los diferencian y les han permitido cobrar cada vez más protagonismo en la identidad nacional.
Entre sus características principales se puede señalar la vestimenta, adecuada para el trabajo en el campo, con pantalones sueltos, camisas guayaberas y herramientas como el machete para los hombres, blusas vaporosas y faldas ligeras y amplias para las mujeres, y sobre todo el uso del sombrero de paja toquilla, herencia indígena manteña de los trabajadores del agro que se ha convertido en un símbolo nacional. Además, lingüisticamente son reconocibles por su forma de hablar, con influencia andaluza en la aspiración de la "s" y el acento ladino, fruto de la castellanización de los indígenas, que al hablar rápido puede ser algo complicado de entender.
Una de sus expresiones culturales más llamativas constituye el amorfino poético, que es la improvisación de versos y coplas para diferentes situaciones de la vida cotidiana, pero sobre todo para la conquista amorosa, llegando en la actualidad a existir festivales de los mismos. Musicalmente tenemos al amorfino y la jota montuvia como sellos propios del grupo, que son bailes sueltos y acompañados de improvisación lírica basada justamente en el amorfino poético. También tenemos los chigualos navideños que comparten con la cultura afroecuatoriana, fandangos de origen andaluz, polcas europeas, valses y el infaltable pasillo que es una expresión musical de todo el país.
La cocina montuvia tiene mucha influencia manabita, teniendo al maní y la sal prieta como unos de sus principales ingredientes, así como la técnica de envolver la comida en hojas de plátano para cocinarla y luego llevarla al campo para servirse en los descansos de la jornada de trabajo. El picante de pescado es otro plato de origen campesino, al igual que su derivado, el encebollado, ambos popularizados en ciudades como Guayaquil y Babahoyo por migrantes que llegaron a las mismas y montaron sus picanterías, desde donde alcanzaron fama nacional a finales del siglo XX e inicios del XXI.
El rodeo montuvio constituye la fiesta más arraigada de la cultura, celebrado sobre todo el 12 de octubre y también conocido como el rodeo de los vaqueros descalzos, porque justamente muchos no usan zapatos en el acto. Su origen se encuentra en las grandes haciendas cacaoteras y se hacía para el entretenimiento de la familia hacendada, permitiendo a los trabajadores mostrar sus habilidades e incluso obtener beneficios como ascender en la jerarquía laboral. Originalmente reservada solo para hombres, en la actualidad también las mujeres participan de la actividad.
Los montuvios tuvieron una participación importante durante la Guerra Civil ecuatoriana, también llamada Revolución Liberal, apoyando a las tropas de Eloy Alfaro que defendía los intereses de los terratenientes cacaoteros de la Costa, y por ello recibió su apoyo y el de sus trabajadores, además de las promesas de derechos civiles que acompañaba el discurso de los Liberales, aunque en la práctica estos no se materializarían realmente para las clases bajas sino hasta bien entrado el siglo XX. Estos grupos montuvios son conocidos ampliamente como "montoneros", que no son otra cosa que los campesinos organizados en una especia de guerrillas con sus propios líderes locales.
Este nivel de organización y participación no fue una coincidencia, ya que los montuvios tenían la fama de ser libres y no dejarse pisotear, pues a diferencia del campesino de la Sierra que estaba atado al hacendado por deudas hereditarias que no avanzaba a cubrir en toda su vida y por ello no podía moverse de la hacienda por generaciones, el campesino de la Costa tenía mucha más movilidad y trabajaba por contratos fijos establecidos, lo que les generó mucha más seguridad en su independencia.
Sin embargo, y a pesar de estas características, los montuvios siempre fueron vistos con desprecio por los habitantes de las ciudades como Guayaquil o Portoviejo, ya que los prejuicios hacia el campo y esa sed de libertad individual de los campesinos costeños, les llevaba a creer que eran gente salvaje, mal portada, sin educación y libertina. Esto, incluso a mediados del siglo XX cuando inició su migración masiva a los centros urbanos y se convirtieron en importantes personajes de la cultura, como el poeta Medardo Ángel Silva, que precisamente venía de una familia de campesinos.
El cambio de estos prejuicios fue cediendo muy lentamente desde el aparecimiento del género de literatura montuvia y el retrato de la vida campesina que en ella tiene lugar, representado sobre todo por "Los Sangurimas" de José de la Cuadra, y "7 lunas, 7 serpientes" de Demetrio Aguilera Malta, que contribuyeron a que el país entendiera mejor las realidades de este grupo; similar a lo que "Huasipungo" de Jorge Icaza haría por los campesinos de la Sierra.
Hoy, los montuvios son un grupo cultural importante del país, que a pesar de no ser una etnia, sí han logrado hacerse con un lugar en la historia y la identidad ecuatoriana a través de sus diversos aportes, y del que esperamos una consolidación aún más fuerte en las próximas décadas.